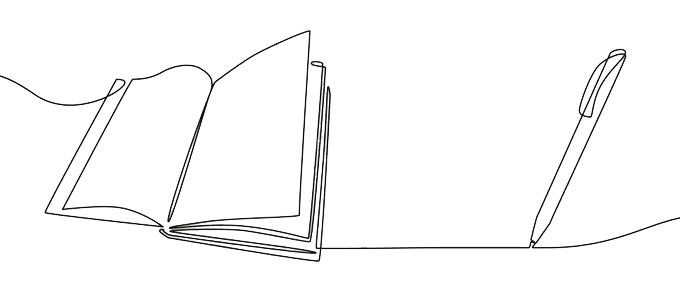Algunas noches me acuesto entre dudas sobre cómo rematar a la mañana siguiente el artículo que ya tengo esbozado. Al despertarme, puede surgir un fogonazo que arrincona lo escrito y me hace empezar de cero. Hoy ha sido más tarde, al enterarme del fallecimiento de Juanita Calle, a través de un comentario en Facebook de su hijo “Chicho”.
Antes de 2011, sólo la conocía de algún saludo cordial, como madre de “Chicho” y de Antonio, profesor de mis hijos en el instituto María Zambrano de El Espinar. Ese año, Juanita y yo tuvimos el mayor golpe que podemos sufrir los padres, dos tragedias que nos hicieron hermanos en el dolor. Después, durante trece años, hemos necesitado pocas palabras para comunicarnos en muchos encuentros. Con la mirada nos contábamos cómo llevábamos nuestros respectivos duelos. Ambos teníamos la prudencia de no remover la herida. Yo la besaba con devoción y, en silencio, admiraba su fortaleza. Era nuestro secreto, que sólo sus hijos conocían. Ahora os lo cuento a todos.
Por eso del azar canalla de la vida, en el verano de 2011, dos jóvenes sanos, Joaquín Martínez Calle “Kini” y José Juan Saiz Lobo “Tatán”, por separado y sin conocerse entre ellos, recibieron similar diagnóstico médico: cáncer microcítico de pulmón. El pronóstico era conciso, fatal e incurable.
Tras ambos desenlaces, en diciembre de 2011 y marzo de 2012, mi relación personal con la “Jefa Juanita” se hizo frecuente en numerosos acontecimiento, ¡qué vitalismo!, no sólo en Segovia, también venía mucho a mi pueblo: el Caloco, los Gabarreros, el torneo de Tenis de La Estación, Femuka…, casi siempre de la mano de “Chicho”, que en su día fue mi director en El Adelantado. En su firme amor de hijo me veía reflejado.
Cuando entendí que me necesitaban, llenos de derecho, me volqué con mis padres. Sin pretenderlo, mi nueva actitud me reporto sosiego, paz y alegría. Tras la ausencia de mi padre, improvise para mi madre Josefa un calendario por las romerías del Caloco, San Antonio del Cerro, San Isidro de la Chaparra… Estos y otros actos religiosos y festivos la reconfortaban. No hacíamos pereza para rescatar emociones: San José y los Gozos de Valdeprados, el cocido de Valseca, las visitas a los familiares de Los Huertos y de Madrid, el cochinillo del restaurante Garrido de Segovia, de la prima Amparo… No hay mejor medicina que la actividad con cariño. Con aquel trote, la Josefa recuperó salud, movilidad y sonrisa.
Muchas tardes nos juntábamos a merendar en su casa mi hermano Juanjo, mi primo Juanito y yo, y los cuatro reíamos a carcajadas. En privado, me repetía un consejo: “No te separes nunca de Juanjo ni de Juanito”. Después, en su soledad buscada, recogía la cocina, saboreaba los momentos dichosos del día y rezaba su último rosario. Ahora entiendo que, a pesar de sus limitaciones y achaques, me confesara, a sus noventa y tantos años, que nunca había sido tan feliz como lo era en esa última etapa de su vida; así lo sentía y así es, porque la felicidad no está en acaparar poder, dinero y placeres, sino en algo tan elemental como sentir el cariño de los tuyos. Sus nietos también acudían.
En ese tiempo, cuando salía algún artículo mío en El Adelantado, la Josefa me lo contaba luego, durante la merienda, y me repetía frases enteras del mismo, como si se lo hubiera estudiado todo el día. Yo le preguntaba si los entendía y ella era rotunda: “Pues claro, hijo, si escribes como eres, y yo te conozco muy bien”. Ahora lo veo con claridad: nadie me ha conocido como ella, nadie; siempre creyó en mí, aún en los años más inciertos, cuando yo crecía con la cabeza a pájaros y me empeñaba en caminar contra el viento. Amor de madre.
Con una lectora así, aunque solo fuera una, aprendí que merecía la pena dedicar la esencia de mi vida a contar historias. Pasé aquellos años con la convicción de que todo lo que yo publicaba era para que lo leyera mi madre; y si luego se sumaba alguien más, bienvenido era.
Al poco tiempo que “Tatán”, la Josefa murió de pena, a los 96 años, y yo me quedé huérfano de madre y de lectora. Me costó recuperarme, algunas tardes salía perdido y terminaba en su casa de la Hontanilla, solo, frente a la portada sur de la Iglesia, rodeado de fotografías. Desde entonces, escribo inspirado por ella y también por el recuerdo de “Tatán”. Además, lo hago para mí, pero no por vanidad, sino por coherencia con lo que pienso y como un acto de compromiso: escribir es hacer votos con los lectores, y los votos hay que cumplirlos.
He empezado con “Chicho” y su amor de hijo, ese que a veces tarda en despertar, como fue mi caso. He seguido con Juanita y la Josefa, y su amor de madres, ese que nunca le falta a todo ser humano. He tocado un poco el amor de hermano y de nietos. Concluyo con amor de padre, según dice el Quijote: “Los hijos son pedazos de la entrañas de los padres, y así se han de querer, o buenos a malos que sean, como se quiere a la madre que nos da la vida”. Del amor de abuelo escribiré otro día, esa maravilla no me la esperaba. Habrá más amor. Sin él somos menos que nada.