He sido muy feliz en las Navidades, sobre todo de niño, en un ambiente sencillo, sin lujos ni excesos.
La vacaciones comenzaban el día en que un guardia municipal y un empleado del Ayuntamiento iban a la escuela del pueblo con varios sacos de castañas, que luego repartían con la medida de una lata de vacía de sardinas en nuestros talegos. Esa misma tarde, yo subía al monte a por musgo, corteza y ramas con las que adornar el Nacimiento en casa, y rescataba del desván el portal de corcho y las figuras del año anterior. La tarde de la Nochebuena, con la ilusión de llenar el mismo talego de dulces y algunas monedas, salía en grupo a pedir el aguinaldo por el pueblo: Deme el aguinaldo / démelo, por Dios, / que venimos cuatro / y entraremos dos.
En Nochevieja, acudíamos en familia a la plaza unos minutos antes de que sonaran las doce campanadas en el reloj del Ayuntamiento, y a su compás comíamos las uvas. Nos felicitábamos el año nuevo con los presentes, entre ellos antiguos vecinos que sólo vuelven al pueblo en Navidad o cuando bajamos al Caloco; de nuevo en el pequeño comedor de casa, con la compañía mágica de la radio, cantábamos, reíamos y hasta bailábamos la conga en el poco espacio que quedaba entre las sillas, la mesa, el aparador y la estufa de leña.
Aprendí a escribir rellenando mi carta a los Reyes Magos. ¡Con qué ilusión detallaba cada juguete de la lista! Les decía que había sido muy bueno, pero era mentira, porque, según me dicen, de niño fui un balarrasa. Y los regalos llegaban, a pesar de no merecerlos. A eso lo llamo tener familia.
Más adelante, una Nochevieja conseguí que mis padres me dejaran salir un rato con unos amigos; fuimos de casa en casa, comimos polvorones, bebimos moscatel, rondamos con villancicos a varias chicas y terminamos en un pajar (sin las chicas). Al amanecer, me localizaron mis padres, dormido sobre la hierva del establo, al calor de las vacas, como un Niño Jesús, ya crecidito, travieso y oliendo a moscatel.
Cuando mi padre emprendió con su taxi el servicio de transporte escolar, en 1967, las Navidades empezaban en casa con la terminación del primer trimestre escolar; ese día, siguiendo el ejemplo perdido de las castañas del cole, mi padre entregaba como aguinaldo una bolsa de caramelos a cada niño del transporte, tradición que hemos mantenido en la empresa familiar hasta la fecha, a lo largo de 58 años, junto a la comida con los conductores y empleados.
Según los hijos fueron llegando, Marisa y yo vivimos una etapa preciosa de Navidades, como dos reyes magos de verdad, ella se encargaba de que los juguetes llegaran a tiempo y luego, juntos, los colocábamos bajo el árbol. Algunos años, después de que cerráramos la sesión de la discoteca Los Rosales, los propios reyes de la cabalgata, que eran buenos clientes de la disco, nos acompañaban a casa y entraban al salón por la ventana, como en los cuentos, y nos ayudaban a colocar los juguetes. Magia pura.
Llego un tiempo en que nos tocó a los dos acoger, con mucho gusto, a la familia y allegados en las cenas señaladas. En algunas llegamos a juntar 19 comensales. Una año mi madre contó que éramos trece y tuvimos que decirle a la Josefa que una de las mujeres estaba embarazada. Si cierro los ojos, me llega una imagen inolvidable de cuando, al final de las cenas, yo levantaba la copa de cava y evocaba un brindis de la película El love feroz: «Que cuando estemos peor, estemos como ahora», mientras mis cuatro hijos se reían de mí por repetirme cada año. Benditas Navidades aquellas.
Y llegaron las ausencias. Es natural y asumible que fueran faltando, poco a poco, mi suegro José María, mi padre Juan, mi madre Josefa, mi suegra Turis… Pero no es natural y tampoco es fácil de asumir que nuestro hijo Tatán falleciera de cáncer en 2012, a los 31 años. El síndrome de la silla vacía nos contagió, a mí me derrotó por completo. Ya no hubo más lucecitas, ni arbolitos, ni volví a bajar a la plaza a tomar las uvas, ni a repetir mi brindis tras las cenas.
Pero la vida se renueva y las tragedias, por muy duras que sean, se pueden digerir y se deben asumir. Pronto nació mi primer nieto y luego el segundo. Si no fuera por ellos, seguiría perdido. Estos días encontraremos hueco para recorrer el carrusel y las casetas de la plaza Mayor de Segovia, y los belenes del Torreón de Lozoya y la Diputación.
De pequeño, mi palabra más deseada era Calle, donde quería estar a todas las horas. Luego llegaron otras: Libertad, Amor, Hijos, Familia… Padre y Madre, a los que aprendí a querer muy tarde.
Estas Navidades tengo dos palabras preferentes y muy hermosas, una es Nietos. Ellos sí que son magos: cuando me ven y gritan ¡Abuelo!, se me curan todas las heridas, recargo mi ilusión y sigo caminando. Con verlos sanos y sonrientes me basta. Si ellos llegan, hay Navidad. Son mi gran regalo.
Aún me queda otra palabra pendiente, mucho más necesaria y casi imposible, pero debo insistir: Paz, por el amor de Dios. ¡Qué locura! Matan por Él.











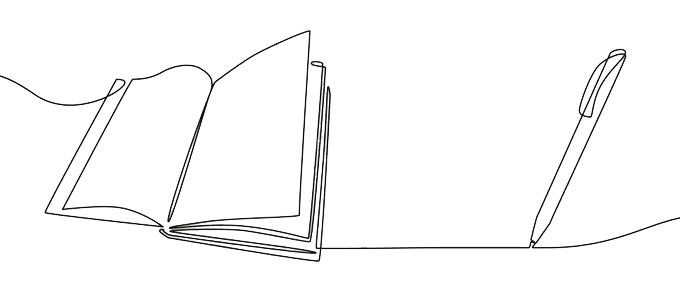

Precioso y yo lo he vivido querido amigo.Un abrazo
Antes no hacíamos pereza ninguno de los dos para buscarnos: yo me presentaba en Madrid en cuarenta minutos y tú en el pueblo. Si hace falta, nos vemos en Villalba, pero tenemos que vernos, para darnos un abrazo muy grande. Te quiero, amigo.
Muchas gracias, es muy bonito todo, las fotos y el texto. Y solo echo de menos la nieve en las calles y sobre todo al bajar y subir la cuesta de Los Clerigos casi todos los años.
Muchas gracias por el “regalo” de aquellos tiempos siempre echo de menos la nieve. La subida y bajada de a la cuesta de Los Clerigos durante días y dias. Un buen regalo.