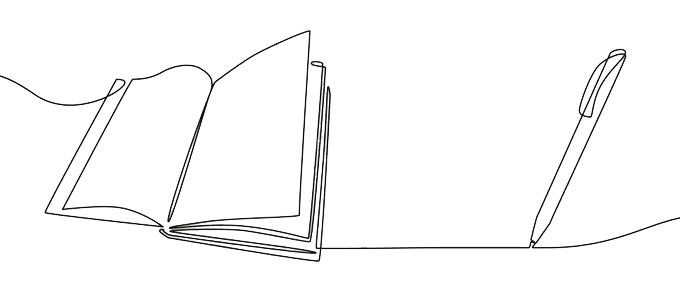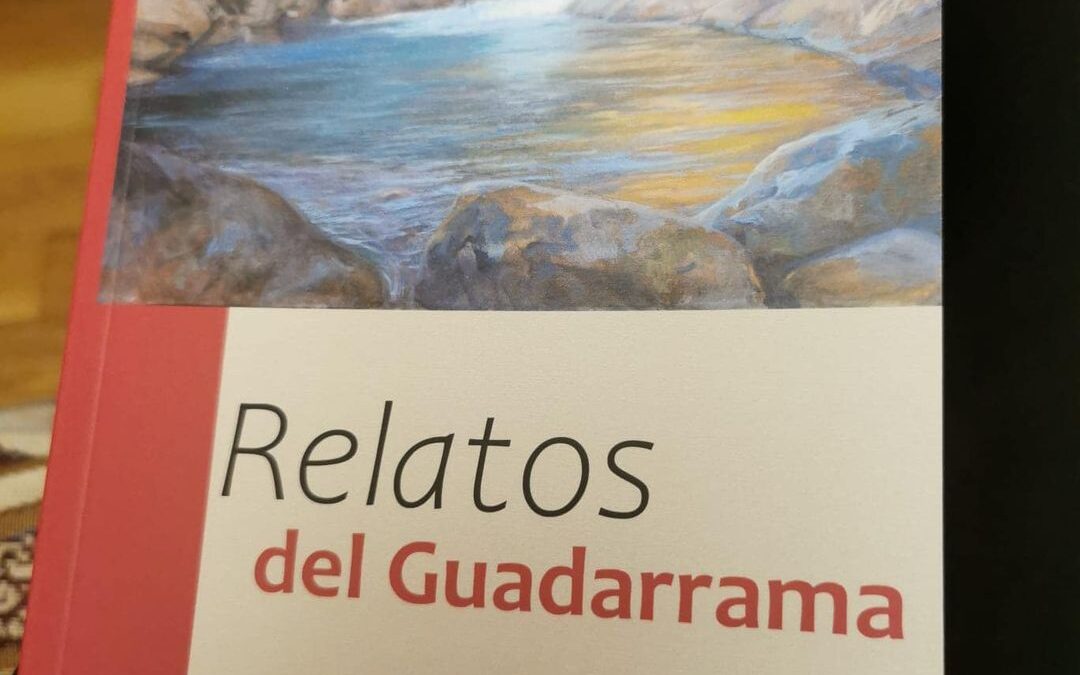Hoy he recibido de la Comunidad de Madrid el libro Relatos del Guadarrama, que reúne los textos premiados en los diez certámenes literarios celebrados a los largo de estos diez años.
Me agrada ver que se abre la relación con mi cuento Trenes hacia el Guadarrama, del primer año, 2017. Gracias.
Aquí os dejo el relato:
Tras casi cuatro décadas de exilio, las palabras de Rafael Alberti ante el gentío que le espera en el aeropuerto de Madrid, el 27 de abril de 1977, son elocuentes: «Me fui con el puño cerrado y vuelvo con la mano abierta, en señal de paz y reconciliación con todos los españoles». Después, su etapa como diputado en las primeras cortes de la democracia es breve: no es un legislador y tampoco un político, es un poeta; a los pocos meses, cede su escaño y regresa a su Cádiz y a su mar:
 ¿Adónde vas, marinero
¿Adónde vas, marinero
por las calles de la tierra?
¡Voy por las calles del mar!
En Madrid ha quedado María Teresa, su esposa y compañera durante medio siglo, ingresada en una residencia geriátrica donde nadie tiene cura para esa dolencia que le roba los recuerdos y las palabras, que poco a poco desaparecen; una tarde, de repente, pronuncia la que más ha amado: ¡Rafael! Su sobrina Teresa la visita y atiende.
En Cádiz, el poeta se duele de nuevo por la ausencia, conoce bien los síntomas, es la angustia por los paraísos perdidos, el mismo puño clavado en la boca del estómago que le presionaba en 1939 cuando llegó vencido a París, junto a otros exiliados españoles: «Se equivocó la paloma / se equivocaba»; y dos años después en Argentina, mientras remontaba el Paraná en un vapor, desde Buenos Aires a Rosario, sin encontrar mejor alivio que escribirles una carta a María Teresa y a Aitana:
Más en el viento que pasa
yo escucho trenes lejanos
que van hacia el Guadarrama.
O cuando, durante los días de esperanza en Roma, clamaba por la boca de su personaje literario Juan Panadero:
Aquí bien alto se canta
al fiel poeta que siempre
llevó a España en la garganta.
Es cuando nota que ya esta muy cercano su regreso a Madrid:
Ahora podré navegar
por Castilla, como el mar.
Viejo marinero en tierra
mi carabela de plata
viento de paz, no de guerra
mañana me hará arribar
a Madrid, puerto de mar.
Sin embargo, cuando llegó a Madrid, comenzó a sangrar por la ausencia de Cádiz:
SI mi voz muriera en tierra
llevadla a nivel mar.
En estas nuevas mañanas frente al mar se deja mecer por las olas, todas aparentemente iguales y todas diferentes, y las asemeja con los pinos de su arboleda perdida, todos similares y a la vez todos distintos. Algunas tardes le invade la melancolía. Proyectos literarios, premios y recitales le reclaman en Madrid. Bien. Así podrá visitar a María Teresa: «Hoy, amor, tenemos veinte años».
Fija residencia en un piso de la calle Pintor Rosales, con las ventanas abiertas al verdor y la luz del parque del Oeste, la vía madrileña que más se parece a un paseo marítimo:
Amigo, yo aquí en la sierra
siempre pensando en el mar
y tú, mi amigo, en el mar
siempre pensando en la sierra.
Algunas tardes baja paseando hasta la cercana estación del Norte, se sienta en un banco del andén y ve salir los trenes que en su juventud le llevaban a San Rafael, en la vertiente segoviana de la sierra: «Trenes en el viento, trenes / que van hacia el Guadarrama».
De regreso a casa, suele parar en el Lucimar, ¡siempre atraído por la luz y por el mar!, una cafetería discreta en los pares de la cuesta de San Vicente. Antonio, el camarero, con sus impecables camisa y chaquetilla blancas, ensancha la sonrisa si aparece don Rafael y le prepara raudo la mesa preferente; desde ella el poeta ve pasar, a través de los cristales, la vida que sube y baja por la cuesta, entre la estación del Norte y la plaza de España, al tiempo que escribe algunas líneas en su cuaderno de notas.
Una tarde, Antonio rompe su timidez, le cuenta que él también escribe versos y luego le pregunta cómo y cuándo se hizo poeta. Rafael sonríe durante un par de segundos, refresca su garganta con un sorbo de whisky, carraspea un poco, entona su voz cavernosa y atempera el ritmo de sus palabras, como cuando canta sus versos ante el público: «Vengo de ello, amigo Antonio, vengo de ello; cada tarde que paro aquí, vengo de evocar la arboleda perdida que me hizo poeta».
-¿Una arboleda? Hubiera jurado que usted mamó esa vocación en Cádiz, frente al mar.
-No; de niño soñaba con ser pintor, y lo deseé con mucha pasión durante años, pero cuando mi familia se vino a Madrid, una enfermedad pulmonar me llevó a pasar varios veranos en la Sierra de Guadarrama; allí, el aire de los pinos y el sol guadarrameño, además de curar mis pulmones heridos, provocaron en mí una metamorfosis inesperada y dichosa, pues pasé de ser un joven aprendiz de pintor, con incierta fortuna, a ganar el Premio Nacional de Literatura en 1925, por Marinero en tierra, mi primer libro de poemas.
-¡El aire y el sol! ¿Así de sencillo? ¿Algo más habría? -Pregunta Antonio, que se ha sentado junto a su ilustre cliente, aceptando su gesto de invitación.
-Sume también la sinfonía del bosque. Para mi esa inmensa arboleda que había encontrado en San Rafael se convirtió en una sorpresa permanente de imágenes, palabras y sonidos. Al principio, cuando no sabía verla ni escucharla, toda ella me parecía igual, me pasaba lo mismo que a aquellos que no saben ver ni oír la mar. La mar y el monte son universos muy paralelos. Pronto descubrí el sonido del viento al chocar con los fustes de los pinos, los golpes de las hachas gabarreras para talar gigantes de madera, miles de aves cantando en armonía y, a veces, el silencio más rotundo, la música cantarina de los arroyos, el trasiego de las carretas cargadas de árboles, la fuerza de los bueyes arrastrando pinos, la pericia de los gabarreros para bajar ramas a lomos de sus caballos, cual marineros del monte… El bosque, lo mismo que la mar, es siempre diferente.
-Comprendo, don Rafael.
-Hubo más sorpresas dichosas en San Rafael: la magia del cielo serrano, en especial por la noche, con la luminosa riqueza de sus astros, y los sonidos de los trenes al llegar al apeadero. Llegué a San Rafael en 1919, aún con 17 años, envuelto por los colores gaditanos y por la oscuridad de mis dos primeros años en Madrid, ciudad que sólo conocía de noche, pues vivía como un caballo desbocado, apenas dormía unas horas, y casi siempre de día. Me estaba matando en vida; pero allí, entre aquellas montañas del Guadarrama, repleto el corazón del canto soleado de los pinos, renací a la vida y mis ojos se abrieron de par en par a otra forma de percibir y contar la belleza. De repente, quería solamente ser poeta: leyendo mucho y escribiendo más o absorbidos los ojos por el tranquilo viajar de las nubes… Y a la mañana siguiente, ¡oh milagro!, me seguían saliendo los poemas como brotados de una fuente misteriosa que llevara conmigo y no pudiera contener.
-Voy entendiendo, maestro, ¿cuantos veranos pasó en San Rafael?
-Varios, cinco o seis, entre 1919 y 1924. Periodos largos, intensos y muy deseados. Retardaba mi regreso a Madrid, aguantaba hasta finales de octubre a dejar con tristeza San Rafael… Con los primeros grandes fríos, en los días azules, se recortaban más los montes, presentando un extenso perfil impresionante aquellos que formaban, mirando hacia Segovia, la Mujer muerta.
-¡La Mujer muerta! -Exclama Antonio-: ésa se ve mejor desde mi tierra, soy de Segovia.
-¡Segovia! ¡Qué ciudad más bella!, iluminada siempre por esa dama dormida que tiene los pies en el cerro de Pasapán, el pecho y las manos cruzadas en Peña el Oso y la cabeza en La Pinareja. A Segovia iba en tren desde San Rafael, para encargar en la imprenta de El Adelantado la primera edición de Marinero en tierra. Recuerdo sus estaciones: El Espinar, Otero de Herrero, Ortigosa del Monte, La Losa-Navas de Riofrío y Segovia, siguiendo el recorrido de la umbría serrana.
-¿Y volvió usted a San Rafael?
-Entre 1930 y 1935, volví para visitar en su casa de Gudillos a Ramón Menéndez Pidal y a su esposa María Goyri, que era tía de María Teresa; a Ramón le consultaba dudas gramaticales, pero con quien más relación tuve y tengo es con su hija Jimena, que es de mi edad, y sobre todo con Gonzalo, al que llamo primo; algo más joven que yo, Gonzalo siempre fue por delante a su tiempo al usar los avances de la fotografía y el cine en la etnografía, sólo se conocen de él sus libros y las imágenes que rodó sobre el teatro de La Barraca, pero grabó verdaderas joyas sobre los oficios del Guadarrama; una vez hicimos una excursión singular: fui solo a San Rafael en tren y, para regresar a Madrid, volví caminando con Ramón y Gonzalo a través de una senda que conocían por la Cañada de Gudillos, cruzamos la Sierra de Guadarrama por el collado de Marichiva y cogimos el tren en la estación de Cercedilla, con destino a Madrid. También fui varias veces con María Teresa al puerto, en 1936, con el fin de alentar a las tropas del Quinto Regimiento, cuando defendían el Alto del León.
-No me hable de la guerra, don Rafael, todos tenemos malos recuerdos.
-No es necesario que me diga más, amigo Antonio. ¡Maldita guerra! Nadie la ganó, todos la perdimos, unos más que otros. Quiero la paz, ahora y siempre -hace una pausa y recita ensimismado-:
Lo grito aquí: ¡Paz! Y lo grito
llenas de llanto las mejillas.
¡Paz, de pie! / ¡Paz!
¡Paz de rodillas!
¡Paz hasta el fin del infinito!
No otra palabra, no otro acento
ni otro temblor entre las manos.
¡Paz solamente! ¡Paz, hermano!
Amor y paz como sustento.
-Por muchos pueblos que he recorridos en mi exilio errante, sé que el ser humano es sólo uno; y por mucho que me siento español, de cuya condición nunca renegué, sueño con una patria sin patrias, en la que quepamos todos, y sin fronteras. Pero me hablaba usted de volver: el verano pasado fui a Segovia por un recital y al pasar por la autopista a la altura de San Rafael me dio un vuelco el corazón. No debo demorar más mi regreso.
-No tarde, maestro; cuando tardo en volver a mi espacio infantil, me gana la angustia, es como si me sintiera perdido, nadie quiere más a la madre que aquellos que la perdemos.
-Ya veo que no bromeaba cuando me dijo que escribía versos; usted es poeta, Antonio; páseme sus poemas, los leeré con atención. Y gracias por su consejo: le haré caso y volveré a San Rafael.
El 24 de mayo de 1980 es un sábado luminoso. Rafael, que ya tiene 77 años y goza de buena salud, toma en solitario el primer tren que sale de «Norte» hacia San Rafael. Cierra los ojos y enumera los nombres de las estaciones; sonríe al comprobar que no los ha olvidado. Entre La Rozas y Las Matas se conmueve al ver en la solana el Guadarrama azul en lejanía, que tanto ha recordado en sueños, y enumera sus primeras cotas, de derecha a izquierda: El Nevero, los riscos de Peñalara, la Cuerda Larga, con el granito de La Pedriza, la Bola del Mundo y La Maliciosa. Al llegar a Villalba cuenta uno por uno los Siete Picos, que siguen inmutables, bien apretados. En Alpedrete mira por la ventana de la izquierda el ancho y hondo valle marcado por el río Guadarrama; y arriba, a la izquierda del Alto del León, el perfil de Cabeza Lijar, donde posiblemente sigan en pie los fortines de la guerra. De nuevo por la derecha, desde Collado Mediano divisa con más claridad el puerto de Navacerrada. Pasado Los Molinos, el tren supera el cerro de La Golondrina y luego atraviesa La Luminaria por la misma trinchera y el mismo túnel que nunca se han borrado de su memoria, entre robles y encinas. Nada ha cambiado en la línea del tren ni en las montañas. Rafael evoca a su admirado Machado:
El tren, ligero,
rodea el monte y el pinar emboca
por un desfiladero.
Ya tiene ante sus ojos la estación de Cercediilla, que le sigue pareciendo la orquesta de un anfiteatro. Según sube el tren a Tablada, recuerda una cantiga de Juan Ruiz:
Cerca la Tablada
la sierra pasada
falleme con Aldara
a la madrugada.
Pasado el túnel, a la altura de Gudillos echa la vista arriba y atrás para contemplar en lo alto los gigantes que protegen a La Garganta del río Moros: Mostajo, Peñota, Peña el Águila, Peña Bercial, Minguete, Montón de Trigo, La Pinareja, Pasapán.
Al llegar al apeadero de San Rafael, mira el reloj y se sorprende de que hayan pasado ya, en un suspiro, casi dos horas desde que el tren salió de Madrid. Una vez en tierra, se apoya en una baranda y contempla afectado aquella estampa que lleva grabada a piedra y fuego en la cabeza y el corazón; seguidamente, canta en alto una las canciones que dedicó a San Rafael en su libro La Amante: «Si me fuera y no volviera, / amante mía, yo, / el aire me traería·
Tarda en reponerse de la emoción. Baja lentamente la breve cuesta del apeadero y, junto al primer recodo del río Gudillos, identifica la casa que fue su Balcón del Guadarrama:
Hotel de azules perdidos,
de párpados entornados,
custodiado por los grillos,
débilmente
conmovido por los ayes
de los trenes.
Indaga, pregunta… Luego, remonta el cauce del río por un camino hasta llegar a Los Navazos, la casa de su primo Gonzalo Menéndez Pidal, pero no hay nadie; celoso de su soledad, Gonzalo tiene por costumbre llegar a San Rafael los lunes y regresar a Madrid los viernes, al revés que la mayoría de los turistas madrileños.
Cruza la carretera general, atraído por los pinos de su juventud y por las zarzas floridas de sus amores de verano. En un remanso identifica el arroyo Mayor y remontando su cauce se adentra en el bosque:
¡Son los bosques, los bosques que regresan! Aquellos
donde el amor, volcado, se pinchaba en las zarzas
y era como un arroyo feliz, encandecido
de pequeñas estrellas de dulcísima sangre.
Vuelve a San Rafael cuando ya han pasado las tres de la tarde. Elige entre los mesones de la travesía uno discreto y de nombre atrayente, La Serrata, al que accede tras bajar una pequeña rampa. Dentro vive un pasaje que ya he contado alguna vez, pero me encanta divulgarlo. Come ensalada, picadillo y un pincho de tortilla, mezclado entre el resto de los clientes que ya comienzan a levantarse de sus mesas. Los mesoneros, Julia y Enrique, se disponen a celebrar con sus hijos una sencilla comida familiar; Quique, el hijo varón, identifica aquella inconfundible melena blanca y al viento, y le muestra al poeta su admiración. Rafael acepta sentarse con ellos y comparte unos minutos de sobremesa, además de un trozo de tarta; finalmente, con el mismo bolígrafo del mesonero, dibuja en un folio una paloma, con esta dedicatoria: A Rosi, en San Rafael, 24-V-1980.
Cargado de emociones, que piensa digerir poco a poco y con detalle, Rafael camina lentamente hacia el apeadero, cuando la noche se ha echado. Recuerda que mañana tiene previsto visitar a María Teresa. «Hoy, amor, tenemos veinte años».
Antes de subir al último tren de Segovia que para en San Rafael con destino a Madrid, mira el cielo guadarrameño, busca el carro que formaba un grupo de estrellas, cuyo recuerdo no le ha abandonado durante más de sesenta años y lo evoca, una vez más: «¿Dónde andará aquella Osa Mayor que se iba abriendo, grande, con el girar de las horas, hasta correr, hacia la madrugada, en un ancho galope sobre los picos estivales del Guadarrama?»